Judeoconversos en la Córdoba inquisitorial (II): el caldo de cultivo del incidente de la Cruz del Rastro en 1473

Autor: Juan A. Flores Romero
Un incidente marcó la vida de la sociedad judeoconversa en la Córdoba de finales del siglo XV en un periodo de persecución contra las comunidades de cristianos nuevos que iban ganando protagonismo en la administración local e incluso en el escalafón eclesiástico. Ocurrió en Córdoba, en la Semana Santa de 1473, donde hoy se levanta la Cruz del Rastro, y no es sino uno de los muchos altercados que sufrió la comunidad conversa en unos momentos en que se pone en tela de juicio el papel pernicioso de aquellos judíos reticentes a la conversión que quieren llevarse nuevamente a su terreno a los que ya habían abrazado, con más o menos sinceridad, la fe de Cristo a lo largo de los siglos XIV y XV. Además del componente étnico en esta agresión colectiva, existe uno relacionado con los recelos derivados de su posición económica. No ignoremos que un buen número de conversos cordobeses practicaban oficios relacionados con la banca, la especulación o el cobro de rentas e impuestos en una sociedad eminentemente campesina y sometida a periódicas hambrunas y epidemias que diezmaban notablemente aquellas collaciones de cristianos viejos.
Por tanto, Mosén Diego de Valera relaciona la revuelta de 1473 con el protagonismo que los conversos cordobeses iban teniendo en los puestos públicos, si bien los cargos de alcalde y alguacil estaban reservados para ciudadanos de origen no judío; no así el de lugarteniente que permitía a algunos meter la cabeza en el aparato de la administración pública. Por otro lado, varios conversos fueron tenidos en alta estima como eminencias locales, debido a la profesión que desempeñaban, como el médico Juan Rodríguez de Santa Cruz. Aunque los altos cargos fueron muy limitados para estas comunidades, la administración de finales del siglo XV sí contaba con un amplio número de judeoconversos, sobre todo entre los jurados, pues se les presuponía una formación y un patrimonio importante para acceder a estas responsabilidades, como fue el caso de Alfonso de la Peña, jurado en la collación de Santa Marina, o Rodrigo de Jaén, en la de Santa María. Por tanto, durante el siglo XV, los conversos tomaron gran protagonismo en la vida cotidiana de la ciudad del Guadalquivir.
La vida normalizada para estos grupos de origen mosaico en el valle del Guadalquivir se fue viciando a partir del final del reinado de Enrique IV. El historiador y erudito Rafael Ramírez de Arellano, en el siglo XIX, incidió en que gran parte de esta animadversión procedía de las rencillas entre el señor de Aguilar, protector de los judíos, y el conde de Cabra. Los hebreos fueron utilizados como chivo expiatorio en las rencillas entre nobles desde hacía varios siglos. Don Alfonso de Aguilar fue un gran benefactor de los hijos de Israel según los cronistas Diego de Valera y Alfonso de Palencia. Estos autores describieron el descontento de los cristianos viejos contra los judíos, una actitud que desembocó con el tiempo en el incidente de la Cruz del Rastro y que pudo iniciarse cuando, desde una ventana de la casa de un converso, una niña derramó un balde de líquido -presumiblemente aguas fecales- sobre una imagen de una virgen que procesionaba por aquellas calles cordobesas. Uno de los cofrades, herrero de profesión, y miembro de una hermandad abiertamente antijudía como lo era la de la Santa Caridad, acusó abiertamente a los conversos de agravio intolerable hacia la fe cristiana y animó a sus correligionarios en medio de la rabia a asaltar y quemar casas de judíos y conversos.
La situación se desbordó con diversos episodios de violencia extrema hasta tal punto que don Alfonso de Aguilar tuvo que acudir al lugar a pacificar la situación, dando muerte con una lanza al herrero que había emitido la orden de quemar las casas de los conversos. Lejos de detenerse los disturbios, la situación de alboroto fue in crescendo y otro cofrade, llamado Pedro de Aguayo, dio orden de seguir asaltando con extrema violencia viviendas de conversos. Fueron tres las jornadas en las que no cesaron los saqueos y destrucción a pesar de la intervención del señor de Aguilar, una situación que produjo una dispersión de parte de la población de origen hebreo por diversos puntos de Andalucía, Portugal e incluso Gibraltar; justamente a este último punto acudió un puñado de conversos buscando la protección del duque de Medina Sidonia y sirviendo de cimiento para la posterior comunidad hebrea de la futura colonia británica.
Aunque ha habido polémica con la fecha exacta del incidente, fue marcada por el abad de Rute en el Jueves Santo de 1473; posteriormente, hubo otros altercados contra la comunidad conversa como la producida en diciembre de 1474, justo antes de la muerte de Enrique IV, y que se recogió por escrito en un protocolo redactado por el escribano Gonzalo González, que bien pudo ser de origen converso:
"En domingo, en anocheciendo XI deste mes de diciembre de LXXIV se fiso en esta çibdad el robo segundo a los conversos e el martes siguiente aforcaron a VI onbres en la tarde e açotaron a tres e desterraron a otros tres".
La presencia judía en Córdoba y provincia se pierde en la noche de los tiempos. Ya en el siglo XI sabemos de la comunidad de Lucena, una localidad donde recientemente se halló una de las necrópolis hebreas más grandes de Europa, con una 400 tumbas, muchas de las cuales con contenido óseo. En el siglo XII la población judía ascendía a 2.500 individuos y se estima que el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII es el de mayor esplendor de la judería lucentina, contando con una de las mejores escuelas de medicina en Occidente a la cual asistían galenos de la talla de los babilonios, según el investigador y novelista Mario Flores.
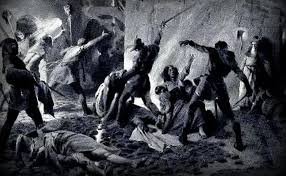
Uno de los destinos preferidos para la comunidad cordobesa tras los incidentes de 1473 fue el Reino de Granada, conquistado por los cristianos apenas veinte años después. Después de la toma por los Reyes Católicos, la labor de la Inquisición se hizo necesaria para controlar la herejía conversa y, de este modo, la actividad contra los judaizantes fue implacable entre 1529 y 1595 con 221 procesos documentados. Esta cantidad de investigaciones no se entiende sin la creciente población hebrea, debido a la afluencia de conversos desde otras ciudades andaluzas a la nueva plaza cristiana buscando nuevos mercados, productos y oportunidades de negocio o simplemente con la idea de cambiar su identidad hebrea y asimilarse en una sociedad cristiana que comenzaba a florecer en los márgenes del Darro.
Las causas de la huida de Córdoba y de otras urbes de la meseta sur por parte de los judíos y conversos hay que buscarlas en los asaltos producidos a las aljamas y viviendas de cristianos nuevos por el protagonismo indudable que tomaron en la administración municipal, esquivando las limitaciones que imponía la limpieza de sangre. El endeudamiento de la Corona a partir del siglo XV propició la venta de oficios públicos a los que accedieron no pocos cristianos nuevos. Sin embargo, la resistencia de los cristianos viejos se hizo fuerte contra ellos.
En Córdoba se fundó la Real Hermandad y Cofradía de la Santa Caridad, en 1469, germen del odio antijudío en la ciudad e impulsora del Hospital de la Santa Caridad y cuya construcción se ejecutó en 1493, veinte años después del incidente de la Cruz del Rastro. Esta cofradía estableció un cordón sanitario contra la población judeoconversa que aspiraba a pertenecer a ella, apoyándose en la sentencia-estatuto de Pedro Sarmiento en 1449 en la ciudad de Toledo. Estas actitudes por parte de círculos cristianos, con un fuerte resentimiento antijudío, hizo intervenir al papa Nicolás V y a un sector amplio de la Iglesia, que eran partidarios de acoger a los conversos como miembros de pleno derecho. Pero lejos de ser una excepción, vemos que, en 1486, a raíz de unas investigaciones en el monasterio de Guadalupe, el estatuto de limpieza de sangre tocó a la orden de los Jerónimos debido a la certeza de que acogían entre sus filas a numerosos conversos judaizantes. A esta, le siguió la orden de los Dominicos, en 1489, y la Franciscana, en 1525.
En la ciudad de Córdoba comenzaron a proliferar las cofradías a las que se sumó un buen número de conversos. A finales del siglo XVI, se estima que ya eran veintidós las que admitían a cristianos nuevos y que, siguiendo a Aranda Doncel, se volcaban en la atención a pobres y desvalidos en hospitales.
En cambio, la impermeable cofradía de la Santa Caridad siempre estuvo estrechamente relacionada con los incidentes de la Cruz del Rastro en 1473 y con el odio a todo lo que oliese a judío. Como cofradía de cristianos viejos, se mostró recelosa del ascenso socioeconómico y político de los conversos, y exigía que el pretendiente a sus filas fuese "cristiano viejo de limpia generación sin mácula ni raza de moro, judío ni converso" y que tampoco hubiese entre sus antepasados ascendientes negros o mulatos. Podría ser lo más parecido a la filosofía del Klu Klux Klan en el siglo XX en los estados del sureste americano. Y, por descontado, era una condición esencial que el aspirante no hubiese sido procesado por el Santo Oficio.
Esta barrera contra cualquier elemento judaico enlaza con la tónica general de una España -y no solamente en Córdoba- que había ido practicando la exclusión de cualquier atisbo de fe mosaica desde la Edad Media. Esa dosis de antijudaísmo se observa también en las reclamaciones que las ciudades elevan a las Cortes durante el siglo XIV, como pasó en Burgos (1301) y Madrid (1329), que culminó con los asaltos a las juderías de Castilla y Aragón de 1391 y que se saldó con una cifra de asesinados de entre 10.000 y 12.000 individuos, según las fuentes más fiables, es decir, un 10% de la población hebrea del momento. Se pidió con vehemencia al monarca que eliminara de los puestos en la administración a todos los judíos y que no interfiriesen en la vida de ciudades y señoríos, otorgando protagonismo a los cristianos viejos como abanderados de la reconquista. En este maremágnum de antijudaísmo institucionalizado en las administraciones locales hubo monarcas que, por sentido práctico, hicieron lo contrario, dotando de más poder a la comunidad hebrea. Fue el caso de Pedro I, quien protegió a los judíos en las Cortes de Valladolid (1351), cuando aún coleaba la epidemia de Peste Negra de la que se acusaba al pueblo deicida y contraviniendo lo dispuesto en las Cortes de Alcalá (1348), apenas tres años antes. El rey se valió de Samuel ha-Leví Abulafia (1320-1360), antes de eso administrador del caballero portugués Juan Alfonso de Alburquerque, como buque insignia de la administración, desempeñando la función de almojarife o tesorero real, hasta que su sucesor, Enrique II, dio un giro antijudío a su política, siendo sus partidarios los protagonistas indiscutibles de diversos altercados en Toledo y Cuenca (1355) y Nájera y Miranda de Ebro (1360), alcanzando el odio su punto álgido en la guerra civil entre 1366 y 1369, bien a través de la violencia directa o por medio de abusivos gravámenes a la comunidad hebrea. Sin embargo, el grado de violencia extremo, como ya vimos en otras ocasiones, se consiguió en 1391 con el protagonismo de Ferrán González, el arcediano de Écija, que ya venía incluyendo en sus prédicas desde hacía años, un inflamado mensaje contra los hebreos. Llegó hasta tal punto su agresividad verbal que, en 1389, Gómez Barroso, arzobispo de Sevilla, exigió al arcediano que suavizara sus prédicas contra los judíos bajo amenaza de excomunión, un aviso que, lejos de causar el efecto deseado, avivó aquella violencia contra el pueblo deicida, más aún cuando el arzobispo en cuestión falleció un año después de este aviso y un año antes del fatal desenlace que afectó a las aljamas de toda la península. Si bien, la corona condenó aquellos asaltos y truculentas actitudes antihebreas, la práctica demostró que muchas localidades desmantelaron sus juderías y acometieron una especial vigilancia sobre los conversos que en masa acudían al bautismo por el miedo de que aquello pudiese repetirse. Y así, las Cortes de Valladolid prohibieron la usura y cualquier tipo de poder sobre los cristianos. También se pidió que los judíos se identificasen con una rodela bermeja en las comunidades donde habitasen. Es en 1412, en plenas predicaciones de san Vicente Ferrer, cuando se refuerzan estas medidas, en las Cortes de Ayllón, amparadas por la regente de Juan II, Catalina de Lancaster, incluyendo la separación física y la prohibición de desempeñar diferentes oficios relacionados con la salud, como boticarios, cirujanos o médicos, y otros más comunes como peleteros, zapateros, especieros o carniceros.

Con estos antecedentes se explicaban los desórdenes que se habían producido en Córdoba en 1473 y que fueron el colofón de otros acaecidos unos años antes en Burgos, Sevilla, Carmona, Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Sepúlveda; siendo que en ese mismo año de 1473 se sucedieran las matanzas en Montoro, Bujalance, Adamar, La Rambla, Porcuna, Santaella, Andújar, Écija, Cañete, Arjona, Úbeda, Baeza, Almodóvar del Campo y Jaén, incluyendo el año siguiente a Segovia y Valladolid.
Como podemos imaginar, el incidente de la Cruz del Rastro se concibe como una explosión más, aunque de gran agresividad, en el marco de una normalización de la violencia antijudía y anticonversa que se venía perdiendo siglos atrás y que tomó mayor protagonismo en aquellas disputas señoriales, o entre diversas dinastías reales, de un Estado en formación que apostaba claramente por desbancar del poder municipal y real a las élites de origen hebreo que, por formación y dotes naturales para la gestión, se estaban haciendo con el control de las administraciones locales, señoriales y reales. Unas élites que la comunidad cristiano vieja no estaba dispuesta a tolerar en una España que había consolidado un proceso de reconquista del poder al Islam, iniciado hacía casi ocho siglos, poniendo las bases del estado moderno sobre los principios de autoridad real y unidad cultural y religiosa.
Bibliografía
- José A. García Luján. "Judíos y conversos en Córdoba durante el reinado de Enrique IV (1460-1475)".
- Margarita Cabrera. "El problema converso en Córdoba. El incidente de la cruz del rastro". Universidad de Córdoba.
- Isabel Larrea Castillo y Jesús Pijuán Sánchez. "Expedientes de limpieza de sangre de los cofrades de la Santa Caridad en el archivo de la diputación de Córdoba".
- Nereida Serrano Márquez. "Integración y ascenso social de una familia judeoconversa: el caso de los Ramírez de Lucena (Córdoba)". Universidad de Córdoba.
- Francisco I. Quevedo Sánchez. Familias en movimiento. Los judeoconversos cordobeses y su proyección en el reino de Granada (ss. XV-XVII). Tesis doctoral. Granada, 2015.
- Francisco I. Quevedo Sánchez. "Engaño genealógico y ascenso social. Los judeoconversos cordobeses".
- Francisco I. Quevedo Sánchez. "Nobles judeoconversos: los oscuros orígenes del linaje Córdoba-Ronquillo". Universidad de Granada.
- Manuel Moreno Valero. Judíos y limpieza de sangre en Pozoblanco. Pozoblanco, 2006.
- María Isabel Martín Fernández. Referencias judaicas en la poesía satírica de Quevedo.
- Máximo Diago Hernando. Judíos y judeoconversos en la Corona de Castilla en los siglos XIV, XV y XVI.
- VV.AA. Crónica de Córdoba y sus pueblos (XIX). Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas oficiales. Córdoba, 2013.
- Javier Carrión. Diario de viaje. Jaén, Lucena y Córdoba: el triángulo judío de Andalucía. Caminos de Sefarad.
- Raúl Molina Recio. Nobleza y poder señorial. Los señoríos andaluces de los Fernández de Córdoba en la Edad Moderna: territorio, población y economía. Universidad de Lisboa/Universidad de Córdoba.
- A. Domínguez Ortiz. Los judeoconversos en la España moderna. Madrid, 1992.