Judeoconversos en el Campo de Calatrava (siglos XV-XVI): entre la clandestinidad y la metamorfosis social y religiosa

Autor: Juan A. Flores Romero
Los primeros momentos de la creación del tribunal de la Inquisición en Ciudad Real sirvieron para dejar claro cuál iba a ser la tendencia en materia de tolerancia religiosa de aquí en adelante. Es bien conocido que el siglo XV fue el de las conversiones masivas avivadas por predicadores y por una situación insostenible que permitía que al más mínimo malestar social aflorara la figura del judío como chivo expiatorio. La idea de Pueblo Elegido había sido desplazada por la grey cristiana que la veía como una nación pertinaz, obstinada, soberbia, persistente en el error, negacionista de la divinidad de Jesús, ignorante de la revelación mesiánica en tiempos de Poncio Pilato, aderezado con la idea de pueblo deicida, enemigo de los cristianos. El surgimiento de la Inquisición en Castilla no fue producto de una coyuntura concreta sino el resultado lógico de un proceso que se venía gestando desde finales del siglo XIV. Acusados de la peste negra en muchos lugares, de envenenar pozos para matar cristianos, de crímenes rituales, de profanación de hostias consagradas,… muchos judíos se vieron en la obligación de desplazarse a otros municipios para comenzar una nueva vida. Otros optaron por una conversión que les prometía una renovada experiencia en sus mismas ciudades y pueblos sin abandonar sus oficios, sus cargos administrativos, sus propiedades,… El judío no vivió a espaldas de la ciudad. Era tendero, zapatero, ropavejero, especiero, sastre, escribano, recaudador de impuestos, platero,… Sus mercaderías eran compradas por cualquier habitante de la ciudad y sus servicios eran reclamados por vecinos y autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Así prosperaron bastantes familias que en los últimos años del siglo XIV optaron por llevar una doble vida: una apegada a una nueva fe que les abrió unos brazos embadurnados de desconfianza hacia un pueblo que hasta hacía poco habían practicado ritos mosaicos, y otra mirando a un pasado del que no querían desprenderse tan fácilmente. Generalmente, el converso vivió con una mirada hacia afuera y otra hacia adentro. Esta última se manifestó en reuniones secretas, en ritos escondidos en la intimidad del hogar, en una constatable endogamia, en mantener retazos de una liturgia que fue diluyéndose en el océano de la historia.
Ya en tiempos inquisitoriales, una de las condenas que experimentó el converso sospechoso de herejía fue la infamia que iba de la mano de la "inhabilidad" o incapacidad para ostentar cargos públicos atendiendo a la puesta en marcha de una maquinaria que pretendía liquidar cualquier presencia judaica en las administraciones de la corona, de la iglesia o del municipio siguiendo el ejemplo de Pedro Sarmiento, regidor de Toledo, que planteó esta solución para ir desplazando a los judíos de cualquier influencia real en la vida política de la ciudad y que el Santo Oficio recogió en los llamados Estatutos de Limpieza de Sangre que impedía de cualquier cristiano nuevo pusiese ejercer cargos administrativos. La historia nos demuestra que esto no fue muy efectivo. Estrategias como cambios de apellidos o la compraventa de títulos de nobleza permitió que una masa de judeoconversos accediese a esta función que, en principio, estuvo reservada para cristianos con pedigrí.
Los cargos que les eran negados a los conversos, especialmente tras los luctuosos acontecimientos de Toledo en 1449, protagonizados por Pedro Sarmiento, fueron los de regidor, juez, notario, recaudador y, en muchos momentos, se extendió a profesiones tan comunes como carniceros, taberneros, etc. Se pretendía, pues, evitar esa influencia judeoconversa en la vida social de las ciudades. Las prohibiciones se ampliaban a la utilización de ropajes de seda y otros aderezos que denotaran riqueza, aunque esto realmente se cumplió pocas veces.

Los conversos inhabilitados podían comenzar a tener problemas serios y que peligrara su propia manutención. Era una medida de presión para que abandonasen pueblos y ciudades al serles vetados oficios tradicionalmente en manos de judíos. En el Campo de Calatrava existen estudios sobre el número de inhabilitados y así, en Almagro, se calcula que en 1495 existía la cifra nada desdeñable de 269 individuos. Debido al arraigo y la cantidad de judeoconversos que poblaban La Mancha, y al igual que sucedió en Toledo, pidieron al Santo Oficio que se les redimiera la pena por sanciones pecuniarias y, de este modo, sólo en Almagro los inhabilitados tuvieron que pagar casi medio millón de maravedíes para evitar esa mella en sus vidas y haciendas. En Almagro concretamente hubo una familia que supo sortear muy bien esa inhabilitación que les impedía seguir ejerciendo oficios públicos como recaudadores: la familia Pisa. Así, gentes de negocios como Alonso y Diego Rodríguez de Pisa y Gonzalo Sánchez de Pisa, este último descendiente de Diego de Villarreal, condenado por la Inquisición, pudieron experimentar un notable crecimiento económico y dar el paso a la compra de títulos que les borraba cualquier atisbo de su pasado judío.
Los Pisa van a ser protagonistas de un desarrollo económico familiar, algo que les va a dotar de estatus de nobleza ya que el Campo de Calatrava estaba siendo una zona de gran valor económico reforzado por las rutas ganaderas y la industria de la lana. Algunos miembros de la familia Pisa son condenados por judaizar o por estar detentando cargos públicos estando inhabilitados, como fue el caso de Alonso Rodríguez de Pisa, que ocupó puestos como alcalde de la Mesta, alcalde y regidor de la villa, repartidor de alcabalas y recaudador de rentas reales. Ciertos inhabilitados fueron restituidos en el cargo por gracia real, como sucedió con Álvaro de Villarreal, autorizado a ejercer nuevamente la medicina en Almagro en 1552. Otros, en cambio, no corrieron la misma suerte y fueron requeridos por el Santo Oficio para exigirles explicaciones por burlar las prohibiciones en materia de Limpieza de Sangre. En este sentido, Juan Rodríguez de Pisa, afincado en El Viso, compareció ante el tribunal de la Inquisición de Toledo en 1549, siendo acusado de ejercer de alcalde ordinario de El Viso y regidor de varias cofradías. Su prohibición para ostentar estos cargos partía de que este sujeto era descendiente de condenado por la Inquisición, algo que le hacía doblemente ingrato al poder de la época. La burla al Santo Oficio le valió que el fiscal pidiese prisión para él, así como la confiscación de bienes entre los que se hallaban viviendas, tierras de labor, cabezas de ganado, vides, etc.
Por su parte, Diego Rodríguez de Pisa es acusado de graduarse en leyes en Salamanca, burlando su inhabilitación, y haber sido juez en el Campo de Calatrava. Es condenado finalmente en 1549 a pagar 200 ducados de multa. Otros actores de la vida económica de Almagro que vivieron como judeoconversos en el siglo XVI fueron los Cavallería, los Ávila, los Villarreal o los Oviedo; estos últimos destacaron como artífices financieros de uno de los escenarios más populares del Siglo de Oro: el Corral de Comedias, que ya trataremos en otro artículo.
La presencia judía en el Campo de Calatrava fue fruto de la Reconquista en ese siglo XIII marcado por el avance cristiano frente al Islam. Los conversos también tuvieron una fuerte presencia en los eventos socio-económicos de la época: mercados, ferias, … Según Miguel F. Gómez Vozmediano, en el siglo XIV los conversos ya asistían a romerías almagreñas con sus mercaderías y con el tiempo acabaron integrando y dirigiendo cofradías del municipio con nombres como Juan López Manchado.
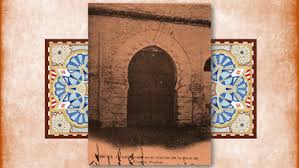
La inquisición hizo que esa identidad judía se fuese diluyendo en toda la zona ya que, como apunta el autor anteriormente mencionado, "con la implantación del tribunal del Santo Oficio en Ciudad Real, el porvenir de la poderosa aljama judía almagreña estaba sellado, siendo condenados buena parte de ellos, investigados la mayoría y amedrentados casi todos. Quienes no se habían bautizado lo hicieron apresuradamente, los apellidos motejados de hebreo fueron castellanizados y se abandonó de raíz cualquier manifestación tildada de sospechosa por la intolerancia reinante".
Las familias Oliva, Cavallería, Villarreal o Pisa se insertaron en las hermandades religiosas de Almagro. La cofradía era el medio ideal para hacer profesión de la "fe del converso". Algunos cristianos nuevos llegaron a puestos de responsabilidad en las cofradías, como la de mayordomo. Es el caso de Pedro de Andújar en la cofradía de San Silvestre debido a su pericia en la contabilidad.
En 1552 Carlos V otorga licencia para fundar una universidad en Almagro en la que estaría excluidos los judeoconversos, aunque se comienzan a cuestionar algunos nombres sospechosos de ser cristianos nuevos pertenecientes al cabildo de clérigos diocesanos de Almagro que se fundó en San Bartolomé en 1542. En la vecina Ciudad Real, se exigió la limpieza de sangre a finales del siglo XVI en las cofradías de Santiago y Santa María del Prado; e, incluso, en otras localidades manchegas, como Villanueva de los Infantes, se pide lo mismo a mediados del siglo XVI, concretamente en la hermandad de Nuestra Señora de la Concepción. La proliferación de miembros que se consideraban sospechosos de no ser cristianos viejos, tanto de origen judío como morisco, dio origen a ciertas depuraciones periódicas y a la habilidad por parte de los conversos de burlar estos vetos valiéndose del cambio de identidad. No ignoremos que estas poblaciones cambiaban frecuentemente de ubicación para burlar los rigores del Santo Oficio.
La movilidad geográfica de los conversos, especialmente a partir de los asaltos a las propiedades de los conversos en 1474 y que afectaron fundamentalmente a Córdoba y Ciudad Real, hizo que algunas familias viviesen diseminadas entre Almagro, Valdepeñas, Ciudad Real y otros lugares de La Mancha, amén de los que se estima que se desplazaron a otros puntos como Palma del Río o los señoríos de Béjar o Chillón. Estudiando el periplo de Juan de los Olivos, podemos concluir que se fugó de Ciudad Real en 1474 y se instala en Almagro, donde se dedica al negocio de la cría de ganado ovino que va a contribuir a la industria de la lana que en aquellos días estaba instalada en el señorío de Chillón, llegando a ser muy competitiva en los mercados nacionales e internacionales; allí, por cierto, fueron a parar varios centenares de judeoconversos que se dedicaron a oficios como esquiladores, tintoreros, cardadores, etc. Este miembro mencionado de la familia Olivos también aparece en la lista de inhabilitados de Valdepeñas por lo que se presume que vivió allí algún tiempo, concretamente entre 1495 y 1497.
Tras la masiva huida de Ciudad Real, en 1474, muchos conversos se instalaron en territorios de la Orden de Calatrava donde se sentían mucho más seguros ya que estaban al amparo de un maestre que los necesitaba como recaudadores y motores de transformación económica en sus dominios. Tradicionalmente, la Orden de Calatrava fue bastante acogedora con la población hebrea lo que llevó que en ciertos momentos se instalaran en sus tierras. Los judeoconversos más pudientes no escatimaron en adquirir títulos de nobleza y blanquear así su pasado judaico. Esto se traducía en desembolsos de ingentes cantidades de dinero que, por otra parte, les hacía burlar el estatuto de limpieza de sangre que rigió la vida pública durante toda la Edad Moderna.
Juan de los Olivos y su esposa, por ejemplo, pagan 1000 maravedíes como precio para borrar su pasado judío; sin embargo, se documenta que algunos conversos más pudientes, como Pedro Lopes, pagaron cinco veces más. En el siglo XVI ya comienzan a surgir propiedades que recuerdan a la nobleza entre la población judeoconversa. Y así, los Cavallería, de origen aragonés, llegaron a poseer casa solariega en Valdepeñas. Otros se sintieron seguros en los dominios de los calatravos practicando sus oficios como cristianos nuevos. A partir de 1391, y en especial tras 1474, muchos judíos de Ciudad Real habían huido a Almagro o Almodóvar del Campo donde fueron protegidos por el maestre don Rodrigo Téllez. En Valdepeñas, ya en los primeros tiempos de la Inquisición, ciertos inhabilitados a causa de provenir del mundo converso, eran herreros, sastres, zapateros o tejedores. Y por localidades, el mayor número de inhabilitados los encontramos, por este orden, en Almagro, Almodóvar, Daimiel, Almadén y Valdepeñas.
El Campo de Calatrava fue, pues, cobijo de centenares de judeoconversos que sintieron estas tierras como un lugar seguro en el que seguir sobreviviendo, algunos de ellos apegados a sus viejos ritos judaicos y otros muchos convertidos en súbditos de segunda categoría al vetárseles la posibilidad de ejercer empleos públicos y forzando a los más pudientes a ennoblecerse por medio de la compra de títulos de nobleza y erigirse en motor del cambio por sus capacidades para el emprendimiento en una España que se debatía entre una intolerancia empobrecedora y el deseo de prosperar en medio de un mar de incertidumbre.

Bibliografía consultada
- Elyjah Byrzdett. Los Pisa: una familia judeoconversa. Independently published (2023).
- Rocío Velasco Tejedor. De financieros judeoconversos a nobleza titulada. Las estrategias de ascenso social de la familia Pisa (siglos XVI-XVII), en Historia y Genealogía, nº 3 (2013), págs. 243-261.
- María Pilar Menchero Márquez. El problema converso en Valdepeñas a fines del siglo XV.
- Miguel F. Gómez Vozmediano. Devociones religiosas colectivas y conversos en Almagro: la cofradía de Santa María de Mirabuenos (ss. XV-XVII). Hispania Sacra, vol. 50, núm. 101 (1998).