El drama de los judeoconversos en los albores de la Inquisición (II)

Autor: Juan A. Flores Romero
Un largo proceso
El siglo XV tocaba a su fin cuando los reinos de España se vieron infestados por una oleada de denuncias contra los herejes canalizadas por medio del tribunal del Santo Oficio que, desde 1481, ya dictaba sentencias y ejecutaba a miles de reos en los católicos reinos. El de Sevilla fue el más incipiente y a él le siguió el de Ciudad Real en 1483 que mantuvo su función hasta 1485, pasando posteriormente a Toledo. Las Cortes de esta ciudad ya habían mandado la separación física entre judíos y conversos para evitar que estos últimos cayesen de nuevo en prácticas mosaicas. La Inquisición, en definitiva, buscaba limpiar la fe católica de la sucia herejía y, digo bien, herejes porque los judaizantes ya no eran considerados infieles sino herejes por haber querido formar parte de la religión cristiana.
El tribunal de Ciudad Real (1483-85) fue presidido por don Pedro Díaz de la Costana, -luego presidente del tribunal de Toledo- y en este periodo se desarrolló un total de 11 autos de fe. Poco faltaba para 1492 y el último intento de buscar más conversos so pena de expulsión. El desplazamiento y el exilio fue una opción para decenas de miles de judíos, pero las razzias, las predicaciones y maquinaria inquisitorial ya había producido decenas de miles de conversiones a lo largo del siglo XV. La Casa de la Inquisición de Ciudad Real estaba situada en la calle Libertad que, en su día, atravesaba el barrio judío, y que luego pasó a llamarse Real de Barrionuevo, desembocando en la Ronda de la Mata, muy cerca del fonsario o cementerio judío que ya se situaba extramuros.
Entre las actuaciones de esa primera inquisición castellana, en 1485 fue bastante sonado el proceso contra Diego de Marchena, que, como fraile de Guadalupe, llevaba más de treinta años practicando el judaísmo entre los muros del monasterio, así como 21 frailes más que fueron encausados por acusaciones de idéntica índole. En la misma zona, en Herrera del Duque, también fue muy comentado el caso de Inés, la profetisa de Herrera, una niña de apenas 10 años, huérfana de madre e hija de un zapatero judío originario de Toledo, que, tras tener unos sueños, comienza a predicar la llegada del profeta Elías -en un arrebato de mesianismo- para redimir a todos los judíos, perdonando a aquellos que por error o por miedo se habían convertido al cristianismo y a aquellos que aún se resistían al fuego inquisitorial en muchos rincones de los dominios de Isabel y Fernando. Anunció una redención total para el pueblo hebreo y la promesa de que la llegada del mesías les conduciría a la Tierra Prometida. La niña consiguió centenares de adeptos que ya la llamaban "la profetisa" y que hizo que la Inquisición tomara cartas en el asunto. El desenlace se lo podrán imaginar conociendo cómo se las gastaba el Santo Oficio; cuando apenas contaba con doce años, ella, junto a un puñado de familiares, fueron quemados vivos en la hoguera. La profecía de la niña de Herrera iba acompañada de visiones en las que, a través de una escalera entre la tierra y el cielo, una legión de ángeles junto al profeta Elías iban comunicándole los mensajes del Altísimo. Esto nos recuerda al sueño de Jacob que describe una situación similar en el Antiguo Testamento, una escena onírica de la que también hay constancia en el Nuevo Testamento e incluso en la cábala judía medieval, que toma el árbol de la vida y sus sefirot como peldaños para alcanzar el conocimiento y la sabiduría.
A no ser que uno quiera creer esta historia tal y como la vivió y transmitió Inés, la hija del zapatero judío, podríamos interpretar que la chica quiso revivir el sueño de Jacob al que se hace referencia en el libro del Génesis. Si es así, hay que suponer que una niña de 10 años tenía conocimientos teológicos bastante avanzados, aun siendo mujer, fruto de una conexión con la fuentes de la Biblia hebrea o Tanaj, que podría haber venido por parte de su padre o de algún otro familiar instruido. Las similitudes de su sueño con el de Jacob es de lo más asombroso:
"Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido» (Génesis 28, 10-19).

Los procesos del Santo Oficio comenzaban con una investigación en la que los familiares de la inquisición tenían un papel relevante y fueron muy necesarios hasta entrado el siglo XVIII, contrastando los más de doscientos que aún pervivían en aquellas fechas en el tribunal de Llerena (Badajoz) con el familiar testimonial que quedaba en una ciudad tan grande como Barcelona. En el siglo XVI estos familiares tuvieron un rol muy activo como informantes y delatores; gran parte de ellos procedían de la misma comunidad conversa que quizá lo hacía por colaborar con la Inquisición y ser mejor considerados socialmente. Tras una primera investigación se procedía a la detención del reo, muchas veces partiendo de una acusación falsa, y se les hacía firmar bajo tortura. Son famosas las mazmorras del Santo Oficio de donde generalmente salía un reconocimiento de los delitos de los que se les acusaba.
El auto de fe fue la procesión que se hacía con un puñado o decenas de reos que, en un día concreto, desfilaban pertrechados con sus sambenitos y sus corozas (capirotes) para que se les leyera la sentencia e inmediatamente se procediera a la ejecución de la pena que podía ser desde una multa, una pena de cárcel, un destierro, un embargo, una quema en efigie, la prohibición de desempeñar su oficio o portar el sambenito de por vida para que todo el pueblo o ciudad supiese del pecado cometido. Para los casos más graves, la condena podía ser la muerte en la hoguera. Para ello, no era lo mismo asumir la acusación o perseverar en el error. Para estos últimos, la muerte era más severa pues se les lanzaba vivos a las llamas mientras a los primeros se les estrangulaba previamente.
Los motivos para ser capturados por el Santo Oficio podían ir desde una denuncia falsa hasta la nimiedad que hoy nos parecería ridícula e inverosímil como tener un objeto litúrgico judío o una oración no cristiana en casa; todo por apartar a una comunidad conversa de la tentación de volver a la ciega y obstinada fe. Muchas personas fueron procesadas simplemente por conservar una menorá, un tallit (chal de oración) o algún texto sagrado judío; o por respetar el sábado, por asearse antes de la fiesta sagrada, por no comer cerdo (norma de la alimentación kosher), por emitir alguna invocación judaica (Elohim, Ha Shem, Adonai, Elión,...) o por la sospecha de tener demasiado aceite de oliva en las alcuzas de casa, ya que los cristianos viejos cocinaban con manteca de cerdo.

Lenguaje antijudío
La persecución contra los judíos también se evidenció en el propio lenguaje que fue surgiendo en este periodo o incluso aquel al que se le dio continuidad, pues ya era habitual en la Edad Media. No era extraño llamar a los hebreos "ladinos" -cuya connotación es la de ser una persona astuta o torticera- o hacer referencia a cualquier maldad como "hacer una judiada". Actualmente, en el diccionario de la RAE se define ladino como "que es despierto y tiene habilidad para conseguir lo que quiere, especialmente con engaños". Hasta en el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, cuando hace referencia a las alcahuetas, utiliza el término "ladina", que tiene una connotación evidentemente peyorativa:
"...Estas pavas ladinas son de gran eficacia,
plazas y callejuelas recorren con audacia,
a Dios Alzan rosarios, gimiendo su desgracia..."
Hubo también una expresión que se originó en una coplillas del siglo XIV, escritas en Alba de Tormes, y que se popularizaron en el siglo XVI; se trata de "perro judío". Todo este festín antisemita iba aderezado de tradiciones populares que animaban a matar judíos. Otra daga lingüística de la época fue la aparición -en el lenguaje eclesiástico- de la expresión "pérfidos judíos" que era mentada en la liturgia en tiempo de Pascua y que fue anulada tras el Concilio Vaticano II.
Según un artículo publicado en 2008 en Religión Digital, "una de las noticias más importantes de la Iglesia Católica de los últimos años es la aprobación del que podemos llamar Misal de Benedicto XVI, para aquellos que quieren celebrar la Eucaristía según el rito latino del Misal de San Pío V, del año 1570, en uso hasta el Vaticano II (Misal de Pablo VI, 1969). Ese nuevo misal incluye una Oración por los judíos (propia del Viernes Santo) donde no se les llama pérfidos, como antes, pero se pide por su "conversión y su entrada en la iglesia", en contra de lo que hacía en misal del Vaticano II. Esta noticia ha molestado a muchísimos judíos y ha inquietado a muchos católicos, que piensan que estamos ante una seria involución teológica y pastoral".
Volviendo a las entrañas de la Historia, en la Edad Moderna también se estilaba la frase "en todas las casas cuecen habas", haciendo referencia a que en cualquier hogar podías encontrar judíos. Es cierto que en la zona centro, La Mancha, Extremadura o Andalucía, hubo centenares de miles de conversos que aún intentaban burlar las prohibiciones inquisitoriales haciendo valer las normas de la Kasrut o pureza de los alimentos, al suprimir de sus dietas el cerdo. Las habas parece ser que guardan relación con la "anjinara", plato típico de la Edad Media que mezclaba la carne con las verduras y que los judeoconversos consumían prescindiendo de la carne de cerdo, que era la preceptiva para no incurrir en ser sospechoso de judaizar. Por eso, la anjinara fue un plato al que los judeoconversos quitan la carne de cerdo para no pecar según esas normas de la kasrut judía, ni para ser sospechosos de judaizar al introducirle otro tipo de carne no porcina. Este plato, pues, se reducía a habas, alcachofas, limón, eneldo, ajo, sal y aceite de oliva (no confundir con recetas posteriores de anjinaras de los judíos exiliados en el Imperio Otomano y que, con el tiempo, les incorporan nuevos ingredientes -que antes no existían en España- como el pimiento o el tomate). Por cierto, que el oro líquido fue muy consumido por las comunidades conversas y fue un signo de que en esas familias aún se seguía recordando al menos el pasado judío ya que lo más habitual entre la sociedad cristiana de la época era cocinar con manteca como he comentado anteriormente.

Entre sambenitos y mantas
Uno de los elementos más característicos de la puesta en escena del Santo Oficio fue el Sambenito, una especie de saco cuadrado que portaron los condenados por la Inquisición de por vida y que, una vez fallecido el reo, era expuesto en las iglesias hasta que el tiempo se encargaba de borrar su huella. Los que no admitían su error lo portaban hasta la hoguera donde eran ajusticiados. En este caso, el tejido era de color más oscuro y las representaciones pictóricas eran llamas boca arriba acompañadas de imágenes de seres demoníacos o fantásticos, que infundían terror, y que guardaban vinculación con el concepto de mal o de pecado. Si el reo era librado de las llamas, la procesión se realizaba con un saco pintado con unas aspas de color rojo cruzadas sobre un fondo amarillo. En todos los casos, portaban corozas o capirotes que iban debidamente decorados con motivos que remitían al mal, al error o al pecado. Toda la puesta en escena infundía miedo y respeto, y podía servir de aviso a aquellos que aún se empeñaban en judaizar. Se puede concluir que los conversos que quedaron en España tuvieron que hacer frente a innumerables peligros y avatares igual o más delicados que los que vivieron aquellos que decidieron exiliarse de Sefarad con lo puesto, y que supieron medrar allá donde llegaron tras peregrinar en un nuevo Éxodo tal y como hace referencia el Libro de los Números -en hebreo Badmidbar- que significa literalmente "En el desierto", y que habla de esa larga travesía y experiencia del pueblo de Israel en su búsqueda de la Tierra Prometida y de donde surgieron las normas más básicas de la religión hebrea junto con el Levítico y el Deuteronomio. Así, el exilio de Sefarad fue otra puesta en escena en ese desierto que sirvió si cabe para forjar una identidad más fuerte de un pueblo perseguido. Y aquellos que optaron por la conversión tuvieron que enfrentarse a otro desierto en su propia tierra: el de la persecución y el recelo bajo la sombra de la Inquisición.
Una expresión que se forjó a partir del siglo XVI y XVII fue la de "tirar de la manta", y es que fue en estos objetos de tela donde se exhibían los nombres de los procesados por el Santo Oficio. La costumbre comienza en Tudela (Navarra) y consistía en anotar esos nombres en unas telas gruesas para que quedara constancia de los condenados en firme por el santo tribunal. Con el tiempo, esas mantas se arrugaron o se cubrieron y, en algunos momentos, ciertas personas, con la finalidad de hacer un mal o quitarse una deuda de encima, amenazaban al sospechoso de descender de judíos de tirar de la manta para dejar en evidencia los apellidos de sus familiares condenados. Eso que puede parecer una nimiedad no lo era en absoluto, pues en la Edad Moderna el hecho de tener antepasados judíos podía hacer que una persona no tuviera opción de ejercer ningún tipo de cargo público. Fue lo que se dio en llamar el Estatuto de limpieza de sangre. Esto, sin embargo, fue burlado por aquellos judeoconversos más pudientes, generalmente de la burguesía urbana, que optaron por comprar títulos de nobleza para borrar cualquier huella de pasado judío. Esta costumbre la vemos en muchas familias hebreas que adoptaron apellidos nobles y que posteriormente fueron propietarios de grandes extensiones de tierras y señoríos, como los Zúñiga en Extremadura.

El largo brazo de la Inquisición
La Inquisición se cebó con centenares de judeoconversos que, en algún momento, optaron por volver a la fe de sus ancestros o que simplemente atesoraban unas costumbres que, estando prohibidas, ellos ponían en práctica cada vez que tenían ocasión. Bajo mi punto de vista, no se mantuvo una religión judía como tal. Las aljamas fueron desmanteladas, los servicios religiosos anulados, los textos sagrados eran inexistentes, muchos rabinos fueron conversos o simplemente se diluyeron en la población transformados en devotos cristianos. En 1492 ya no había la posibilidad de ninguna práctica judía, al menos ante los ojos de la sociedad aunque, sin duda, la religiosidad hebrea se fue transformando y sobreviviendo en forma de tradiciones familiares, pequeños rezos y cancioncillas que se han conservado de padres a hijos, como las rezas de Braganza, en Portugal, descubiertas en 1925; o, por otra parte, la existencia de ciertas comunidades en la raya portuguesa que fueron conscientes de su legado judío y que salieron a la luz a partir del siglo XX con el patrocinio del capitán, también marrano, Artur Carlos de Barros Basto. Un estudio de hace unos años publicado por los autores Barriuso y Laureiro, con el título "Los criptojudíos de La Raya, una cultura de resistencia", hace referencia a la pervivencia de este legado judío en algunas comunidades de Sefarad.
Según algunos investigadores, se fue desarrollando en cofradías de cristianos nuevos el culto a la Sekhiná camuflado en la devoción a la Virgen María y otros santos. La Sekhiná es un concepto cabalístico, pero también bíblico, que hace referencia la presencia divina. Dios se manifiesta a través de algún objeto, pero también el término guarda relación con esa parte de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Esto nos demostraría que la pervivencia de la fe judía fue más allá de los tentáculos de la Inquisición y es lógico dudar que, después de miles de años de práctica judaica y de otros avatares de la historia, la fe mosaica se vaya a perder de un día para otro. He aquí algún fragmento que hace referencia a este concepto de la Sekhiná:
"He establecido mi alianza entre yo y tú y con tu descendencia después de ti, con sus generaciones una alianza eterna a fin de ser un Dios para ti, para tu simiente después de ti. (Gn 17, 7). Cuando haya una simiente detrás de ti, la Shekinah habitará en ella. Si no hay simiente detrás de ti ¿sobre qué permanecerá? Sobre la madera y sobre la piedra… » (Talmud Iabamot, 64a)
Es posible que en esas cofradías de artes y oficios donde proliferaron las tallas religiosas y el gusto por las procesiones penitenciales, se pudiese establecer un vínculo con la Vieja Alianza a través de "la madera y la piedra", tal como recoge el Talmud.
El largo brazo de la inquisición contra los judaizantes llegó hasta las puertas del Siglo de las Luces, ya que, al menos, hasta 1688, según mis investigaciones, se documentan procesos contra judaizantes y existen acusaciones de rapto para fines rituales, concretamente contra un joven de Sevilla ya en el siglo XVIII. Los tribunales están llenos de sentencias contra personas que se han obstinado en no abandonar la fe de sus ancestros, continuando con ciertas prácticas que demuestran la vinculación que muchos israelitas mantenían con su vieja fe.

La pervivencia del legado judío: una nación entre las sombras
El edicto de expulsión de 31 de marzo de 1492 tuvo como consecuencia el desplazamiento de población conversa, buscando una nueva identidad para no ser reconocidos como viejos judíos; otras realidades fueron el exilio, la persecución y la eliminación de cualquier huella judía en suelo de Sefarad. Hay topónimos que rezuman un pasado inquisitorial: Toledo, Sevilla, Ciudad Real, Córdoba, Valladolid, Béjar, Plasencia, Llerena, Guadalupe. Muchas sentencias engordan tomos y archivos contra los enemigos de la recta doctrina, junto a brujas, bígamos, sodomitas o blasfemos. Todo el siglo XV había sido un periodo complicado. Las predicaciones de San Vicente Ferrer produjeron conversiones masivas, pero a diferente ritmo. Los años en los que más cristianos nuevos aparecen comprenden desde 1391 hasta 1415 y, posteriormente, entre 1415 y 1455, se va ralentizando ese proceso. De todos modos, las prácticas judías siguieron existiendo entre la población conversa hasta épocas muy avanzadas como ya he ido poniendo de manifiesto en este artículo.
Al igual que sucedía con los judeoconversos portugueses, en España quedó un poso de resistencia muy vinculado a la comunidad lusa e incluso a las comunidades de sefardíes dispersos por el mundo. Esa vinculación ya se produjo entre los judíos o conversos que quedaron en España a raíz de las razzias de 1391 y aquellos que optaron por asentarse, sobre todo, en el Imperio Otomano, que acogió con los brazos abiertos a aquellas gentes emprendedoras que iban a dotar de más reputación y progreso a las tierras del Islam. Los vínculos con esas comunidades se pueden comprobar en la carta que el rabino Chamorro -gran familia de judíos y conversos originarios de Hervás-, que representaba a la comunidad judía española, envió a Ussuf, el Gran Rabí de Constantinopla, pidiendo consejo y auxilio. Este aconsejó a Chamorro que lo mejor que podía hacer era que sus hijos fuesen mercaderes para arruinar a los cristianos, y médicos y "apotecarios" para quitarles sus vidas.
El devenir de la historia demostrará que los cristianos nuevos que aceptaron a Cristo vivieron haciendo gala de cierto sincretismo religioso que muchas veces se gestaba en el interior de cofradías y núcleos familiares donde las garras de la Inquisición no podían penetrar tan fácilmente, sobre todo, cuando la furia contra estos herejes fue aminorándose y perdiendo fuelle. Tal es así que a comienzos del siglo XVIII ya los familiares del Santo Oficio apenas tenían relevancia en algunos puntos de España.
En el mundo judío surgió un debate en torno a la judeidad de estos conversos. Los estudiosos distinguieron entre aquellos que se adhirieron a la fe católica por la fuerza, y bajo amenaza de muerte, que serían los "anusim" (forzados, en hebreo) y aquellos que decidieron cambiar de fe aprovechándose incluso de las ventajas que la nueva les ofrecía, que son considerados "minim" o herejes para la fe judía. Recordemos el caso de Pablo de Santamaría, a finales del siglo XIV, antiguo rabino mayor de Burgos que abraza la fe cristiana manteniendo o aumentando sus privilegios sociales y formando parte, como por arte de magia, de la alta curia católica de la época, al ser designado obispo de Cartagena y de Burgos.
Los siglos que siguieron al XIV y XV fueron de abundantísimas conversiones. Existe gran cantidad de genios e intelectuales que dio el Renacimiento y el Siglo de Oro que guardan relación con los judeoconversos. No fueron pocas las familias que tenían un pasado judío y que dieron al mundo cristiano vástagos de renombre tales como Luis Vives, Antonio de Nebrija, Fernando de Rojas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, fray Luis de León o Luis de Góngora. Este último fue un renombrado sacerdote cordobés, confesor de palacio, y conocido más por su apego a la buena vida y los placeres mundanos que por su labor pastoral. Para Francisco de Quevedo no era más que un judío con sotana y así lo refleja en varias de sus sátiras. La archiconocida "Érase un hombre a una nariz pegado" hace referencia a su condición de judío con términos como "sayón" y "escriba" o expresiones como "las doce tribus de narices era". Pero, en este fragmento, Quevedo insinúa que Góngora no había dejado de ser judío, poniendo de manifiesto literalmente su rechazo al cerdo, y soterradamente haciendo alusión a su condición de mal cristiano:
Yo te untaré mis obras con tocino
porque no me las muerdas, Gongorilla,
perro de los ingenios de Castilla,
docto en pullas, cual mozo de camino;
apenas hombre, sacerdote indino,
que aprendiste sin cristus la cartilla;
chocarrero de Córdoba y Sevilla,
y en la Corte bufón a lo divino.
¿Por qué censuras tú la lengua griega
siendo solo rabí de la judía,
cosa que tu nariz aún no lo niega?
No escribas versos más, por vida mía;
aunque aquesto de escriba se te pega,
por tener de sayón la rebeldía.
El mismo Quevedo escribirá un librito titulado "Execración contra los judíos", en 1633, mostrando su repulsión por este pueblo obstinado que no deja de rondar la corte e influir en la política de los Reinos de España de una manera sutil y pertinaz. Quevedo era consciente de las vinculaciones entre las juderías de Europa con la corte madrileña. Él era hombre de mundo que había viajado y conocía, sobre todo, las ciudades italianas en las que, por aquella época, ya se encontraban comunidades muy influyentes precisamente de los sefardíes expulsados en 1492.
Las relaciones entre los judeoconversos a nivel económico, social y cultural fue más que palpable en los siglos posteriores. En Lisboa se había producido en 1506 una gran matanza de judíos y eso hizo que parte de la población se asentara en lugares más discretos. Algunas comunidades se establecen en la zona de Coimbra o en Tras-os-Montes. Otros deciden escapar a ciudades como Ámsterdam o Hamburgo, e incluso probar suerte en las colonias del Nuevo Mundo. No pocos embarcaron en expediciones a Ultramar y terminaron formando parte de esa nobleza de servicio. En tierras de Portugal, algunos optaron por la conversión e incluso llegaron a formar parte del elenco de teólogos de las universidades. Tal es el caso de Uriel da Costa, un teólogo católico portugués de origen judío que decide volver a la fe de sus padres emprendiendo una huida a Holanda, asentándose en Ámsterdam donde, por cierto, no acabó de cuajar muy bien. La influencia cristiana le hizo un judío bastante heterodoxo y con otra visión del mundo, más crítico con la propia fe judía, lo cual le llevó a ser expulsado de la comunidad portuguesa de Ámsterdam y tuvo que huir a Hamburgo. Fue un espíritu libre, como Baruch Spinoza, también de origen sefardí, y para volver a la capital holandesa tuvo que aceptar un duro castigo -39 latigazos- a modo de reconciliación con esa comunidad que ya tenía una gran relevancia religiosa y comercial en Europa y que acogió incluso a otros judíos de origen asquenazí, especialmente polacos y lituanos.

La sociedad judeoconversa fue muy importante y determinante tanto en Sefarad, como en Europa como incluso en las colonias del nuevo mundo donde se hicieron con el mercado del azúcar, el cacao y otros productos que iban entrando en Europa por los puertos atlánticos y se fueron popularizando llegando incluso a las puertas del Imperio Otomano. Productos como el cacao, el café, el tabaco o el azúcar formaron parte de la vida cotidiana de millones de europeos. Los judeoconversos también participaron en la colonización de Nueva Amsterdam, posteriormente Nueva York, o en muchas de las factorías y asentamientos de la zona del Caribe o de la fachada atlántica americana, como es el caso de Maracaibo, Curazao, Recife o Pernambuco.
Por su parte, en la vieja Sefarad pervivieron ciertas costumbres familiares, aunque no la religión como tal, que se fue diluyendo con el paso del tiempo adoptando otras formas más vinculadas a la fe católica. El Dios de Israel siguió acompañando al pueblo hebreo en medio de una persecución física y cultural. Algunas comunidades mantuvieron cierta endogamia y fueron conscientes de ese legado judío en algunos lugares de la península. En este sentido, el fundador de la asociación Tarbut Sefarad, Mario Sabán, aseguraba en un diario extremeño que muchas familias en esa comunidad autónoma eran conscientes de sus raíces hebreas después de más de quinientos años de conversiones masivas y un intento de aniquilación religiosa, y más aún cultural, de este pueblo tan presente en la península desde tiempo inmemorial.
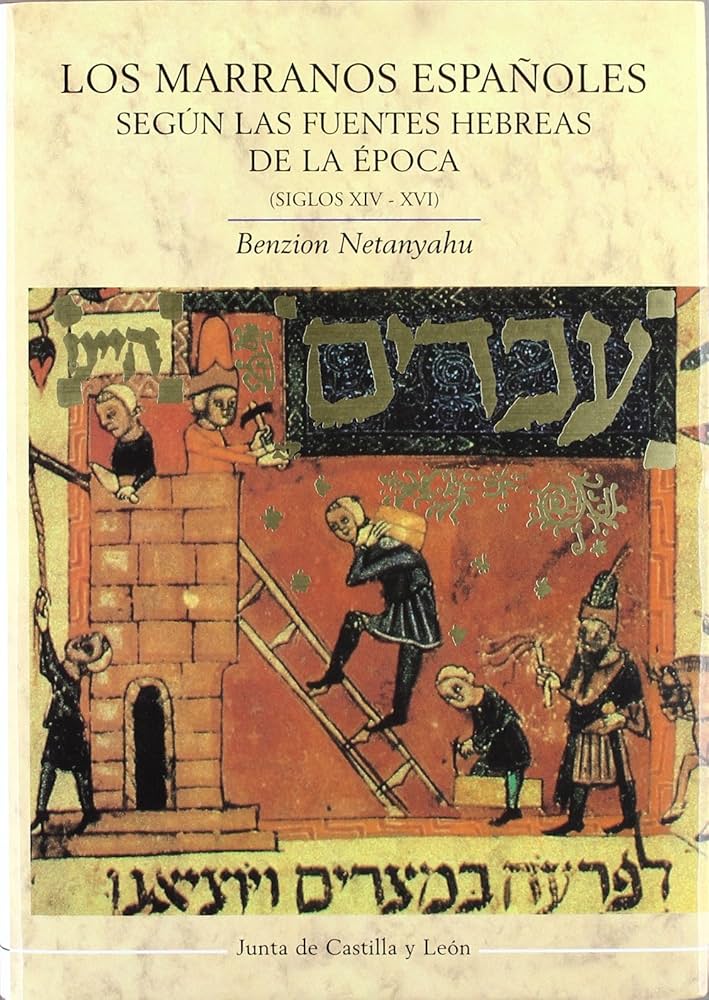
Debate teológico judío en torno a las conversiones
No debo terminar este artículo sin antes aconsejarles un estudio serio sobre los criptojudíos españoles. Se trata del libro "Los marranos españoles según las fuentes hebreas de la época (siglos XIV-XVI)", escrito por Benzion Netanyahu, un experto en el periodo de la Inquisición Española, aunque muy crítico con la población conversa de la que se puede deducir que traicionó con su actitud los principios elementales de la fe mosaica. Personalmente, lo considero un buen estudio de estas fuentes, aunque lo hace de una manera un tanto sesgada ya que está ignorando que, hasta muy avanzado el siglo XVII y aún a las puertas del XVIII, hay procesados por prácticas judías que sufren la acción de la justicia. Es cierto, por otra parte, que la mayoría de los conversos quisieron hacer "borrón y cuenta nueva", cansados de persecuciones y buscando una vida más estable bajo el paraguas de una corona que se definía como católica y que vendía una suerte de exclusivismo religioso. Netanyahu analiza, partiendo de los "responsa" (documentos de la época), la actitud de los marranos con respecto al judaísmo, distinguiendo entre el converso real y el fingido. En el estudio de Netanyahu, se recogen los planteamientos de varios sabios judíos como Rabí Ishmael, que afirmaba que "ante el dilema de la muerte o el acto idólatra de culto, se debía elegir este, pues la ley se había dado para vivir en ella, no para morir por ella". En la misma línea se situaría Rav Ze'ira, en el siglo IV, cuando afirma que "toda violación de la ley cometida bajo presión está exenta de castigo". El rabino medieval Rashi (Salomón ben Yizhak) fue incluso mucho más benévolo con los conversos al sostener, en palabras de Netanyahu, que "el converso forzado, mientras siga fielmente al judaísmo, no sólo debe ser mirado y tratado como plenamente judío, sino que se debe tener especial consideración con él, dada la situación psicológica en que necesariamente se encuentra". Esta idea contrasta con la escuela de Rabí Aquiba, "según la cual había que preferir la muerte a la idolatría" o con Rabi Asher ben Yehiel que dice que "el converso forzado no es un traidor total, como el verdadero converso, pero no deja de ser un desertor cobarde".
Podríamos seguir cotejando unas opiniones con otras. El espíritu judío es muy dado a crear controversias y a cuestionarlo todo. Muchos estudiosos, lectores o simplemente curiosos se quedan con las sencillas palabras de Maimónides, gran sabio universal perseguido por los almohades y exiliado de Sefarad, cuando sostiene que lo que más importancia tiene es "la secreta fidelidad al judaísmo, a pesar de ser conversos", algo que llevaron muy a gala los criptojudíos que sobrevivieron a lo largo de los siglos en comunidades más o menos cerradas en los márgenes estrechos que les marcaba el Santo Oficio hasta su total desaparición en 1834.