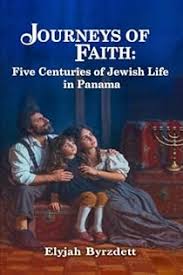Criptojudaísmo sefardí

Investigar los siglos XV, XVI y XVII nunca ha sido tarea sencilla, y menos aun cuando se trata del estudio de los judaizantes o criptojudíos. La dificultad radica, en gran parte, en la escasez y fragmentación de las fuentes, pues, aunque los archivos de la Inquisición permiten rastrear ciertos linajes, su alcance es limitado: no todos fueron procesados y los registros inquisitoriales no cuentan toda la historia.
Las declaraciones de las víctimas, por su parte, no siempre resultan fiables. Esto se debe, en parte, a la habilidad de los criptojudíos para ocultar su verdadera identidad, incluso en el peor momento. Eran, en muchos sentidos, maestros del disfraz, tanto en un sentido figurado como literal. De manera similar a los judíos que lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial mediante documentos falsificados, los criptojudíos de la Sefarad del siglo XVI recurrían a estrategias análogas.
En aquella época, los documentos oficiales carecían de mecanismos sólidos de verificación, y dentro de la administración pública era común encontrar judeoconversos. Dado que las probanzas se tramitaban a petición de parte ante un escribano —quien solo cobraba si el proceso resultaba exitoso—, y con testigos seleccionados por el propio solicitante, este sistema, lejos de garantizar la fiabilidad de la información, generaba un sinfín de ambigüedades y falsedades.

El papel de los apellidos en la identidad criptojudía
Uno de los aspectos más complejos en la investigación de los criptojudíos es el uso de los apellidos. En estos grupos, los apellidos no siempre eran determinantes, ya que los sefardíes adoptaron la práctica de apellidarse para ajustarse a las normas cristianas de la península ibérica. Tras la conversión, muchos adoptaban nuevos nombres y apellidos con el fin de borrar cualquier vestigio de su origen hebreo.
Apellidos como Fernández, González, Gutiérrez, Hernández, Martínez, Núñez o Rodríguez eran opciones seguras debido a su carácter común. Sin embargo, estos mismos apellidos eran utilizados por personas sin vínculos con el judaísmo, por lo que es erróneo asumir que todos aquellos que los llevan son descendientes directos de sefardíes. Como señala el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía, un mismo apellido puede tener múltiples orígenes independientes.
Por esta razón, la Comunidad Israelita de Lisboa para el trámite de nacionalidad portuguesa por la vía sefardí certifica linajes, en lugar de apellidos, al determinar la ascendencia sefardí. En definitiva, no es el apellido el que define la condición sefardí, sino el linaje. Este principio es crucial y no debe pasarse por alto.
Otro detalle relevante es la distinción entre las terminaciones de los apellidos: aquellos terminados en -ez tienen un origen castellano, mientras que los que terminan en -es provienen de Portugal. Algunos judeoconversos, en un esfuerzo por disimular su origen, adoptaban nombres con claras connotaciones cristianas, como Espíritu Santo, Santa María, Santa Cruz o Santángel. Otros se apropiaban de apellidos de familias cristianas viejas o influyentes, alegando lazos de parentesco distantes.
Esta estrategia, sin embargo, no era exclusiva de los criptojudíos. También era utilizada por cristianos de clases medias y bajas como un mecanismo de ascenso social. Para los criptojudíos, en cambio, este cambio de identidad no solo representaba una oportunidad de movilidad social, sino una cuestión de supervivencia.
En cuanto a la transmisión de los apellidos dentro de las familias criptojudías, un fenómeno interesante —aunque no universal— es la preferencia de las mujeres por conservar el apellido materno, mientras que los hombres solían optar por el paterno. No obstante, no se trataba de una norma estricta, ya que incluso entre hermanos era común encontrar variaciones en la elección de apellidos. Algunos optaban por los de sus abuelos, lo que generaba una diversidad onomástica dictada tanto por estrategias de ocultamiento como por necesidades prácticas.
Lejos de ser una práctica pintoresca, este fenómeno representa un reto considerable para los investigadores. Un dato interesante que puedo compartir es que los testamentos, aunque no perfectos, constituyen una de las fuentes documentales más fiables. En ellos, los nombres y apellidos debían reflejar la realidad con mayor precisión, ya que cualquier imprecisión podía comprometer la distribución de bienes heredados.

Criptojudaísmo en Panamá
En el istmo de Panamá, el fenómeno judeoconverso puede dividirse en dos grandes periodos:
1. Periodo castellano (1501-1580): Durante estos años, los criptojudíos de origen castellano jugaron un papel activo en la colonización del territorio.
2. Periodo portugués (1580-1640): La unión dinástica de España y Portugal en 1580 marcó el inicio de una nueva etapa en la presencia criptojudía en Panamá. En este periodo, los criptojudíos portugueses, más numerosos y con mayores recursos, con un intento de establecer una casa de rezos en la calle Calafates, detrás de la antigua Catedral de Panamá la Vieja. Se debe de tener en cuenta que ya tenía el minian, los libros de rezos y el lugar.
Sin embargo, la Inquisición pronto desató una feroz persecución contra los judaizantes, culminando en 1640 con un evento conocido como la "gran conspiración". Aunque la comunidad criptojudía no desapareció por completo, su rastro en los archivos históricos se vuelve más difuso a partir de este punto, pues el miedo a la persecución llevó a muchos a ocultar aún más sus prácticas y orígenes.
Panamá presenta un contexto histórico único. Como centro del imperio español, el Istmo experimentó una movilidad poblacional constante, estrechamente vinculada con Perú, Costa Rica, Nicaragua y Cartagena de Indias. La genealogía de las primeras familias coloniales es excepcionalmente compleja. Durante la conquista, los hombres de la Ciudad de Panamá a menudo dejaban a sus esposas solas por largos períodos, dedicándose a las tareas de conquista, colonización y pacificación de los pueblos indígenas. Los hombres solteros que emigraban rara vez regresaban, mientras que las hijas de estas familias permanecían en el territorio y se casaban con extranjeros que se establecían en la región. Este patrón provocó que los apellidos de los primeros colonos desaparecieran, aunque las conexiones consanguíneas continuaran a través de las líneas maternas. Como resultado, rastrear apellidos que se mantuvieran en el Istmo durante más de cuatro siglos es una tarea casi imposible. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los apellidos actuales en Panamá provienen de inmigrantes llegados después de 1700, quienes se emparentaron con mujeres de linaje colonial. En muchos casos, los matrimonios eran una vía de acceso a la integración social, y fueron concertados con ese propósito.
Es frecuente encontrar en los árboles genealógicos de los extranjeros que solo mencionen su nombre, apellido y lugar de nacimiento, del padre extranjero; mientras detallan exhaustivamente la genealogía de sus esposas istmeñas. Esto se hacía para demostrar que su
descendencia, aunque llevase un apellido desconocido en esa sociedad, provenía directamente de los colonizadores o fundadores de villas, pueblos o ciudades, legitimándolos, así como miembros auténticos de esta sociedad exclusiva y cerrada.
La movilidad geográfica complicaba aún más el panorama de investigación criptojudía. Las familias rara vez permanecían en el mismo lugar más de tres o cuatro generaciones. Además, la ausencia de parroquias en localidades rurales obligaba a desplazarse para celebrar bautismos, matrimonios u otros ritos religiosos. Como consecuencia, los documentos relativos a estas ceremonias podrían encontrarse en regiones distintas a aquellas en las que habitaban las familias. En otros casos, la lejanía y la dificultad de movilizarse podían hacer que simplemente no existieran registros de ciertos eventos.

Siglos XIX y XX
Un tercer grupo de judíos de diversos orígenes llegó a Panamá como resultado del auge del globalismo en el punto culminante del colonialismo europeo. Esta comunidad, que arribó entre los siglos XIX y XX, sigue siendo el grupo predominante de inmigrantes hebreos en el Istmo. Estos judíos han mantenido activamente la práctica religiosa y representan una parte significativa de la comunidad judía actual en Panamá.
Desde este periodo, la comunidad judía panameña se encuentra plenamente integrada en la sociedad del país. Aunque la mayoría de sus miembros residen en la capital, durante estas décadas muchos migrantes judíos también se establecieron en la ciudad de Colón, convirtiéndola en uno de los principales asentamientos judíos en Panamá.
Panamá presenta un fenómeno singular en comparación con otros países de Hispanoamérica, ya que su población judía es predominantemente de origen sefardí, tanto sefardí oriental como sefardí del Caribe, una característica poco común en la región.
Fuente: Libro Panamá Judía
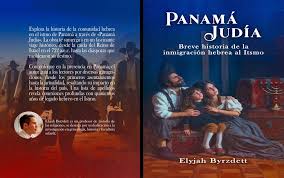
Versión en inglés: