Al encuentro de los criptojudíos extremeños(II): una identidad perdida entre tierras de Béjar

Autor: Juan Antonio Flores Romero
A raíz de la destrucción de muchas comunidades hebreas en 1391 en gran parte de España, pero especialmente en la meseta sur, como fue el caso de Sevilla, Lucena o Ciudad Real, las comunidades judías fueron buscando nuevos horizontes y acabaron instalándose en los dominios de la casa solariega de los Zúñiga. Esta familia nobiliaria -con muchas vinculaciones con los cristianos nuevos- fueron los grandes promotores de nuevos asentamientos de comunidades judías hasta en poblaciones tan pequeñas como Burguillos del Cerro o Capilla (Badajoz) a lo largo de la Edad Moderna. Muchas de estas comunidades pervivieron hasta el edicto de expulsión en 1492 e incluso experimentaron una metamorfosis ya transformados en criptojudíos o conversos para evitar el exilio del que muchos volvieron años después. Gran parte de las poblaciones hebreas fueron convertidos al cristianismo durante el siglo XV para evitar la expulsión del territorio de la corona de Castilla. Algunos, no obstante, huyeron a Portugal pero una gran parte volvió a partir de 1496 ya como conversos. Prueba de la existencia de los criptojudíos en Extremadura fue el procesamiento en 1577 del cristiano nuevo Francisco González, de oficio zapatero, de 38 años, que es condenado en Llerena a cien azotes y "penitencia pública con soga y mordaza". Otros ejemplos de condena en la zona de Béjar fue la penitenciada judaizante Ana Jiménez o, previamente, en 1514 el de Diego de Cáceres, cristiano nuevo de Béjar, que es inculpado por la venta de bienes de la aljama y es acusado de judaizar. Por esas fechas, pequeñas comunidades judías moteaban todo el territorio extremeño y las inmediaciones de La Mancha. Hay ciertas reminiscencias culturales que recuerdan el pasado judío -además de las expresiones perro judío, fariseo o ladino- como son los "rabudos", en alusión al rabo que se decía que tenían los judíos, como hijos del demonio, y que han pervivido en el imaginario popular en localidades como Chillón, Capilla y otros lugares del dominio de los Zúñiga.
Los nombres propios que nos encontramos en documentos conservados, especialmente los eclesiásticos, ya son de naturaleza cristiana. Los judíos y conversos decidieron abandonar sus viejos nombres y apellidos a lo largo de los siglos XIV y XV a pesar de que las Cortes de Palencia en 1313 prohibieron a los judíos tener nombres cristianos; esta decisión fue ratificada por las Cortes de Burgos y de Toro en el siglo XIV. Algunos de los nombres hebreos que nos han llegado y que fueron desapareciendo entre los conversos son Yuçé, Saúl, Samuel, Aser, Baruch, Mosé, Jaco, Yudá o Ximo.
Algunos cristianos nuevos ganaron cierta consideración social. Tal y como recoge Marciano Martín Manuel en su obra "Judíos, labradores y mercaderes de Hervás", en la aljama de Béjar, cabeza de un amplio señorío que iba desde el norte de Extremadura hasta el norte de Andalucía, y donde ciertamente llegaron muchos judíos que abandonaron Ciudad Real en 1391 que se diseminaron también por otras zonas rurales manchegas como Daimiel, Almagro, Almodóvar del Campo o La Solana, "al judío respetable que carecía de erudición talmúdica suficiente como para ostentar el título de rabino, la comunidad cristiana le dignificó, respetuosamente, con el título de don". En la nómina de los judíos ilustres bejaranos estuvieron don Isaque Albuer, don Oro, don Mosé Çerfaty, don Samuel de Medina o don Shem Tov.

Las aljamas moteaban toda Extremadura; concretamente en Cáceres, los judíos se instalaron en el barrio de San Mateo, trasladándose al barrio de San Juan en 1480, año en que las Cortes de Toledo prohibían la convivencia física entre conversos o cristianos nuevos y judíos, cercando las juderías para ejercer ese control. Son los últimos años de vida de los judíos en España (a excepción de los marranos), unos momentos muy duros en que se intentaba evitar que los conversos volviesen a las viejas prácticas judaicas, aunque el criptojudaísmo o marranismo aún habría de pervivir siglos en Sefarad bajo la lupa de la Inquisición. En Badajoz, la judería se situó desde 1480 en la actual calle de San Lorenzo, en las inmediaciones de la Plaza Alta. Siglos atrás, los judíos vivían diseminados por toda la ciudad hasta que se ordenó que se concentraran en un único barrio. Se sabe también que en 1635 huyeron a Portugal, desde Badajoz, unos 150 criptojudíos o marranos, lo cual nos indica que aún se seguían practicando cultos hebreos mezclados también con el iluminismo, tan en boga en esas décadas.
En esos últimos años previos a la instalación de los tribunales inquisitoriales, y especialmente a partir del edicto de expulsión, se fueron confiscando casas de los judíos que huyeron o fueron expulsados, algunas de ellas fueron donadas para construir conventos como ya ocurriera en Ciudad Real tras el asalto de la judería en 1391, hecho que convirtió la sinagoga mayor en el convento de los Dominicos en pocos años. En Béjar se confiscaron cuarenta casas en la calle Mayor de Pardiñas a los judíos que huyeron por orden del duque Álvaro II. En esta ciudad residían bastantes judíos y se estima que entre Béjar y Hervás había 156 familias hebreas, es decir, unos 600 judíos, nada comparable a los casi 6000 que alcanzó la gran judería de Ciudad Real antes de finales del siglo XIV (entonces Villa Real).
A raíz del edicto de expulsión, los cristianos nuevos adoptaron apellidos cristianos que ya existían en Extremadura, La Mancha o Andalucía y renunciaron a patronímicos hebreos, según apunta el investigador Marciano Martín, como "Abenfariz, Caçes, Çerfaty, Cohen, Halas, Leví, Molho, Mordojay". Algunos como Molho perviven en modernas comunidades sefardíes de Salónica o Estambul adonde fueron a parar muchos judíos expulsados, y otros como Çerfaty fueron transformados en apellidos que aún no puedo desvelar por estar en proceso de investigación, y que terminaron formando parte de patronímicos muy frecuentes en la zona de Andalucía, Extremadura y La Mancha.
Tras la expulsión de los judíos de Portugal, apenas unos años después de que salieran de España hacia tierras lusas, muchos volvieron por los pasos fronterizos de Zamora, Ciudad Rodrigo y Badajoz, presentando a las autoridades castellanas el certificado de bautismo, pudiendo recuperar bienes muebles e inmuebles que unos años atrás fueron vendidos o cedidos a otros vecinos. El precio a pagar era estar continuamente en el punto de mira del Santo Oficio. En Extremadura, el tribunal de Llerena (Badajoz) se convirtió en uno de los más activos de España.
Algunos de los retornados se constituyeron en cofradías de conversos; sus miembros seguían practicando ritos judíos tales como los preparativos rituales del sepelio, la purificación de los restos mortales, la preparación del cadáver con una mortaja blanca, el rezo de responsos que recordaba a la tradición del kadish, el respeto del duelo o luto durante el primer año, la misa a la semana de fallecer el difunto que recuerda a los siete días de luto ("shivá") en el judaísmo. Los cristianos nuevos añadían también los dos días transcurridos entre la muerte y el funeral o "aninut" y lo disfrazaron de novena de misas. Estas costumbres comenzaron a ser muy habituales en Béjar, Plasencia, Cabezuela del Valle y Hervás, tal y como ha estudiado M. Martín Manuel. Estas costumbres denotan una voluntad firme de mantenerse en las costumbres judías. De hecho, según el investigador citado, "la primera generación de cristianos nuevos instruyó subrepticiamente a sus hijos en la doctrina mosaica hasta donde alcanzaba su conocimiento" e incluso "la minoría conversa de tercera generación se enorgullecía de sus raíces hebreas" poniendo en práctica la negativa de ingerir carne porcina, algo que va desapareciendo desde el siglo XVII donde incluso los criptojudíos participaban de la dieta del resto de la población cristiana.
Los conversos fueron adoptando el cristianismo a su manera y conforme a las palabras de Martín Manuel "los cristianos nuevos se habían apartado de la religión judía, pero no habían asimilado la doctrina cristiana. Navegaron entre dos aguas, como almas demediadas". Continuaron con sus tradiciones en los enterramientos, dietas y ayunos y fueron muy reacios a adoptar aquellos dogmas que se fraguaron en el Concilio de Trento.
Se fueron consolidando auténticos linajes judeoconversos en las inmediaciones de Béjar y Hervás. Familias como los Cerero, Caballero, Castillo, Ibáñez, Navas o Zúñiga que entendieron el cristianismo a su manera, muchos de ellos manteniendo viejas tradiciones hebreas.
Esta sensación generalizada de que los cristianos nuevos -antiguos judíos- no habían aceptado la doctrina de Cristo con cierta ortodoxia es recogida por muchos clérigos. Ya a finales del siglo XV, el arzobispo de Sevilla, D. Pedro González de Mendoza, escribió a los Reyes Católicos avisando de que "los cristianos nuevos ni eran cristianos ni eran judíos, sino herejes y sin ley", algo ratificado por el famoso cura de los Palacios, Andrés Bernal o Bernáldez, que se expresaba en estos términos:
"Nunca dexaron el comer a costunbre judaica de majarejos e olletas de adefinas e manjarejos de cebollas e ajos refritos con aceite; e la carne guisavan con aceite, e lo echavan en lugar de tocino e de grosura, por escusar el tocino. E el aceite con la carne e cosas que guisan hace oler muy mal el resuello, e así sus casas e puertas hedían muy mal a aquellos manjarejos; e ellos esomismo tenían el olor de los judíos, por causa de los manjares e de no ser baptizados... No comían puerco sino en lugar forçoso; comían carne en las cuaresmas e vigilias e quatro ténporas en secreto. Guardavan las pascuas e sabados como mejor podian; enbiavan aceite a las sinagogas para las lámparas. Tenían judios que les predicasen en sus casas de secreto, especialmente a las mugeres. Tenian judios rabies que les degollavan las reses e aves para sus negocios; comian pan cenceño al tienpo de los judios, carnes tajales, haciendo todas las ceremonias judaicas de secreto, en cuanto podian, así los honbres como las mugeres."
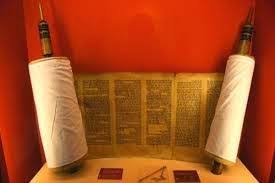
Muchos conversos siguieron siendo acusados de usureros, publicanos y asesinos rituales. Fueron objeto de burla incluso por el antisemita cronista de Carlos V, Lucio Marineo Sículo, que contaba una anécdota llamada "turpitudo iudaeorum" y que rezaba: "¿qué se podía esperar de unos hombres a los que en el sábado, el día de descanso total, el único acto que les estaba permitido hacer era limpiarse el trasero con el dedo?".
La población cristiana vieja, acostumbrada a las labores agrícolas, acusaba a los judíos y cristianos nuevos de no trabajar en oficios duros como el campo, la ganadería o la alfarería. Y así, el citado Andrés Bernáltez, cura de Los Palacios, habla de los judíos sevillanos de esta guisa:
"Todos eran mercaderes e vendedores e arrendadores de alcabalas e rentas de achaques e fazedores de señores, e oficiales tondidores, sastres, çapateros, e cortidores, e çurradores, texedores, especieros, bohoneros, sederos, herreros, plateros e de otros semejantes oficios; que nenguno rompia la tierra ni era labrador ni carpintero ni albañi, sino todos buscavan oficios holgados e de modos de ganar con poco trabajo".
Y añade:
"Nunca quisieron tomar oficios de arar ni cavar, ni andar por los campos criando ganados, ni lo señavan a sus fijos, salvo oficios de poblado e de estar asentados, ganando de comer con poco trabajo".
Uno de los trabajos más habituales entre judíos y conversos era el de sastre e incluso muchas mujeres vivían del oficio de hilandera en distintas partes de los reinos de España. También eran expertos en tratar el cuero, en la platería, en el comercio de perfumes, especias y otros productos; amén de los que llegaron de América que sirvieron en Europa para levantar verdaderos imperios, sobre todo en torno al café, el azúcar y el cacao. El puerto de Lisboa sirvió de conexión con otros puertos del norte de Europa donde curiosamente se asentaban importantes comunidades sefarditas, como es el caso de Londres, Hamburgo o Ámsterdam, esta última con unos lazos muy potentes con la comunidad judeoportuguesa.
La medicina, la barbería, la cirugía o la farmacia quedaron en sus manos; y no eran pocos los escribanos, maestros, recaudadores o arrendadores. En ciudades cercanas a Extremadura como Toledo y Ciudad Real, tras 1391, y a raíz de la oleada de conversiones promovidas por San Vicente Ferrer, los judeoconversos comenzaron a ocupar importantes cargos municipales (almojarifes, alguaciles, …), un hecho que la comunidad de cristianos viejos veía con muy malos ojos y que fue el detonante de varias explosiones contra estas comunidades en 1449 y 1474.
En el señorío de Béjar, que ocupaba gran parte de Extremadura, se comenzó a fraguar entre los cristianos viejos y cristianos nuevos cierta rivalidad ya que, a juicio de muchos, los judíos habían dejado de serlo oficialmente pero sus descendientes contaban con un poder económico más destacable que el de sus correligionarios de viejo cuño. Se fue gestando, pues, una sociedad que Martín Manuel denomina de "campesinos y mercaderes". Es decir, que los cristianos viejos siguieron adscritos a la tierra, desempeñando labores de agricultura y pastoreo mientras los cristianos nuevos o judeoconversos -muchos de ellos marranos o judaizantes- se dedicaban a actividades comerciales y artesanales. Algunos de ellos lograron, también a través de Portugal, contacto muy directo con las comunidades sefarditas de Ámsterdam de la que ya hablaremos en otro artículo.
Del señorío de Béjar surgieron los Chamorro -parientes del rabino de la comunidad judía española que llegó a pedir auxilio y consejo al gran rabino de Constantinopla en medio de la ola de persecuciones que asolaba los reinos de España- y los Flores, estos últimos mencionados en la obra de Martín Manuel sobre los judíos de Hervás y que pueden constituir un ejemplo de la diferencia económica entre labradores y mercaderes, ya que el ajuar de una mujer de esta familia Flores (patronímico adoptado por judeoconversos del área de Béjar) era infinitamente superior a la media de lo que recibía en dote cualquier campesina del señorío de Béjar, unos datos que expondré y desarrollaré en el próximo artículo junto a las diferencias económicas entre judeoconversos y cristianos viejos. También haré referencia a la pervivencia de tradiciones y costumbres entre muchas familias de marranos o criptojudíos y sus vinculaciones con otras comunidades dentro y fuera de España.